Me telefonea Augusto Ferrer-Dalmau, nuestro pintor de
batallas. El que tiene la
maldita Internet saturada, entre otras cosas, de
reproducciones de ese lienzo sobre Rocroi -El último tercio,
es el título- al que todos los amigos se ven en la obligación de enviarme
enlaces en plan «Éste te va a gustar», etcétera. Y me dice, el compadre, que
vaya a Valladolid, a su estudio, que ha terminado el cuadro sobre Afganistán.
Que me lo quiere enseñar antes de librarse de él. Y como los amigos están para
fastidiarlo a uno, allá me voy, resignado, carretera arriba hasta Valladolid,
oyendo a Carlos Herrera en la
radio. Y le aterrizo al pintor en su estudio con buena luz de
media mañana, perfecta para mirar bien su último trabajo. Y allí, entre sables,
morriones, pistolones, pellizas de húsar y otros artilugios que Augusto utiliza
como motivos para ambientar sus trabajos, está el último cuadro, grande,
estupendo: La patrulla, se llama. Y
muestra, en un paisaje desolado y desértico, con colinas ocres al fondo, las
casas de un pueblucho mísero; y entre ellas y el espectador, como si el jefe de
la patrulla acabara de volverse hacia atrás para mirar a los hombres que lo
siguen, cuatro soldados españoles y uno afgano, que con equipo de combate
caminan espaciados, las armas a punto, internándose cautos por territorio
hostil, mientras el sol del atardecer proyecta en el suelo sus sombras largas
sobre la tierra calcinada.
Sé que para Augusto es un cuadro importante. Su homenaje
personal a los soldados españoles que combaten -ésa es la palabra exacta, pese
al lenguaje perifrástico oficial- desde hace tiempo en Afganistán, y cuya
misión se encuentra en fase de repliegue. Augusto ha pintado este cuadro para
donarlo al museo del Ejército de Toledo. A fin de documentarlo pasó varios días
con las tropas españolas, a tiro de los talibán. Jugándosela en posiciones
avanzadas, peligrosas. He visto el álbum extraordinario de bocetos que trajo de
allí como material base: retratos, apuntes, paisajes, estudios de luz, de
sombras, rostros de afganos, paracaidistas y legionarios españoles, cada uno
con su historia, sus notas minuciosas, sus referencias útiles para el proyecto.
Paradójicamente, tras esa copiosa cantidad de material, la obra final sobre el
lienzo aparece por contraste vacía, casi desnuda, absoluta en su simplicidad;
en su árido paisaje y en esos casi solitarios hombres duros que pisan aquel
peligroso rincón del mundo. Misión de paz, misión de guerra, fiel infantería de
toda la vida, la misma que aparece en el ya legendario lienzo sobre el último
cuadro en Rocroi. La vieja y única historia posible: lealtad a los compañeros
inmediatos más que a las grandes palabras huecas y a las cambiantes banderas
donde tanto canalla se envuelve y medra. Un cuadro grande, un paisaje árido,
unos soldados. Cuatro españoles que caminan por un paisaje hostil,
protegiéndose serenos unos a otros. Sabiendo que nadie les agradecerá nada.
Realizando con pundonor y sencillez el trabajo por el que les pagan, como
llevan haciéndolo desde hace siglos. Desde que la palabra guerra, por azares de
la vida y de la Historia, se interpone en el camino del ser humano.
«¿Qué te parece?», pregunta Augusto, parándose a mi lado.
Está inquieto, como siempre que enseña un cuadro nuevo. Con esa inseguridad del
artista humilde que, pese a su dominio del oficio, sabe que cada trabajo es
empezar otra vez desde cero, jugársela. Este último lienzo -penúltimo en
realidad, pues acaba de abocetar otro sobre la batalla de San Marcial- me gusta
mucho, y se lo digo. Lo hago sin demasiada retórica, pues sé que los elogios
excesivos intranquilizan más que ayudan. Hago observaciones, señalo algún
detalle que me llama la
atención. Luego nos quedamos los dos mirando el cuadro en
silencio, y al rato comento: «Lo has clavado, cabrón». Entonces Augusto sonríe,
relajado al fin. «Es mi homenaje -dice-. Y cuando la misión allí termine,
escribiré detrás los nombres del centenar de muertos que hemos tenido en
Afganistán. Aunque en el museo no se vean, yo sabré que están ahí». Apruebo la idea. Después me
pide que elija un boceto para mí, entre los que tiene tirados por el suelo.
Quiere hacerme ese regalo. Escojo uno magnífico, de un legionario barbudo, y
Augusto sonríe. «Quiero que pongas alguna cosa detrás de La patrulla, de tu puño y letra, y que lo
firmes. Que quede ahí para siempre». Es un honor, respondo. Me entrega un
rotulador, y con él me voy detrás del cuadro. Pienso un momento, y escribo: «Durante siglos, en cada una de sus huellas estuvo España».
mas sobre el cuadro
mas sobre el cuadro
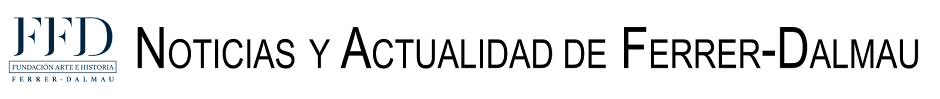


+(1).jpg)
